«Como el aleteo de un colibrí, así de rápido se nos va la vida».
Eso me dijo Alicia, un día de julio, mientras mirábamos las lunas ardientes de verano. Esto viene al caso, o a cuento, porque ardientes son los recuerdos que tengo de una mujer: Amanda.
Cada vez que pienso en ella, los recuerdos arden como una pira funeraria, y con ellos me quemo para acabar con los tormentos que su ausencia causa.
Amanda, mujer de sonrisa ancha y hermosa. Un lunar adorna su cuello, y qué bello era oírla cantar, como el zorzal, cada amanecer.
De noche, de día, por la tarde, la veía caminar por las calles y la plaza de aquel bello pueblo llamado Mazatecochco, ubicado a los pies de Matlalcueye.
Su piel es blanca, como las jaras que florecen en primavera, y se torna roja cuando el sol la acaricia (qué envidia tengo de él).
Algunos años han pasado, años más, años menos; al final, eso no importa, porque ella sigue aquí, metida en lo más profundo del hueso, y por eso, no puedo olvidarla.
He gritado su nombre cuando el viento sopla hacia el sur (¡ah, el sur!, siempre digno, siempre rebelde), para que sepa que aún quiero mojarme en su lluvia y saciar la sed que tengo de ella.
Algunas madrugadas he soñado con ella. La he visto y la he llamado, pero, antes de que llegue a mí, el sueño se desvanece, y ella se va con él. Cuando despierto, maldigo al sueño por arrebatármela.
«No hay mal que dure años», reza un dicho.
Y ahora puedo comprobarlo, porque después de tanto tiempo sin saber de ella, por fin tengo noticias.
He recibido sus cartas. En ellas me cuenta sus pesares y sentires, sus deseos, y con hojas en blanco también ha dicho que me ama. Eso y otras cosas más me ha confesado.
Y ahora que lo sé, un encuentro entre Amanda y yo es inevitable.
Desde el navío del Holandés Errante.
Chicoras.
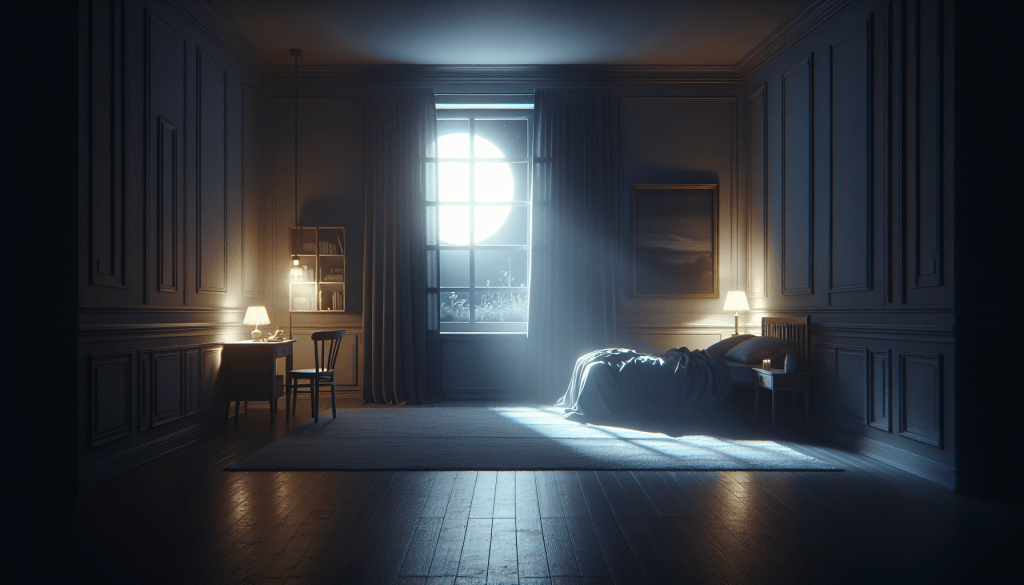











Deja un comentario